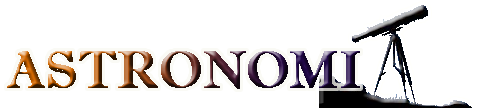Planetas
Júpiter
A fondo
La mayor parte de lo que sabemos es gracias a la misión Galileo, a bordo del transbordador Atlantis en 1989. Actualmente la Misión Juno, que tardó 5 años en llegar, es la que está estudiando el planeta y sus lunas. Juno transporta una placa dedicada a Galileo Galilei con su retrato y su propia letra impresa así como tres figuras lego: el propio Galileo, el dios romano Júpiter y su hermana y esposa la diosa Juno.
Fue el primer planeta en crearse del sistema solar. Debido a su distancia al solo pudo captar hidrógeno y capturarlo en su entorno por su gravedad. También recogió asteroides y el hielo y restos de elementos originarios del sistema solar que le hicieron crecer tanto.
Es el planeta más grande del sistema solar, pero además es 318 veces más masivo que la Tierra y 2,5 veces más masivo que todo el resto de los planetas solares juntos. Está constituido en gran parte por gas. Si fuese más masivo se haría más pequeño al aumentar su densidad.
Combinando tomas de la sonda Juno —Perijove 5 (27/03/2017) y Perijove 6 (19/05/2017)—. Perijove es cada acercamiento de la nave pasando sobre Júpiter (NASA/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran).
Debido a su gran tamaño es el planeta del sistema solar de mayor velocidad de rotación, provocando un achatamiento en el eje polar. Esta alta velocidad favorecen que su campo magnético sea muy grande. Este campo se produce por los movimientos arremolinados del líquido metálico dentro del núcleo de hidrógeno. Presenta un polo norte magnético muy potente y dos polos magnéticos sur.
Aunque se dice que es una estrella fallida, precisaría aumentar 70 veces su masa actual para empezar a generar fusiones nucleares de hidrógeno en su núcleo, como sucede en aquellas.
Júpiter hace 4.500 millones de años inició su acercamiento al Sol recogiendo todo el amterial que encontraba a su paso. En un momento dado algo evitó que acabase chocando con el Sol: Saturno, que estaba en un nivel inferior. Esto hizo que Júpiter se alejase hasta la órrbita que hoy ocupa. Al iniciar su alejamiento dejó atrás todos los desechos rocosos que había arrastrado, los cuales formaron el planeta Tierra. Los planetas rocosos y el cinturón de asteroides existen gracias a este desplazamiento que realizó Júpiter (tardó 5 millones de años desde su nacimiento hasta su actual órbita, punto en que la gravedad solar y la de Júpiter se equilibraron).
Tras Marte, la fuerte gravedad del planeta rey empezó a tirar de los desechos, evitando que se unieran y originando el cinturón de asteroides.
Es un mundo violento, con vientos de más de 640 km/h y tormentas del doble del tamaño que la Tierra con rayos y truenos mil veces más potentes que los nuestros. Parece que el tamaño ha ido menguando desde entonces (a la mitad de su tamaño desde el s.XVII).
Sus nubes sólo miden 50 km de espesor. Su gran mancha roja, una tormenta anticiclónica, existe desde hace al menos tres siglos: fue descubierta en 1665 por el astrónomo Cassini (aunque es posible que el primero en observarla fuese Robert Hooke un año antes).
Secuencia de imágenes de la nave Juno —Perijove 7— donde se divisa la Gran Mancha Roja (NASA/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran).
Su coloración rojiza, que destaca sobre la mayoría del resto de "manchas" del planeta, robablemente se debe, según opina un gran número de científicos, a la interacción con la radiación solar de los gases que suben de la atmósfera inferior (concretamente con una capa de hidrosulfito de amonio, originalmente transparente). La profundidad de esta mancha es de al menos 350 km entre 50 y 100 veces mayor a la de los océanos terrestres.
Cuando se pudo calcular por primera vez, en el siglo XIX, su diámetro era cuatro veces el de la Tierra, siendo ahora solo 1,3 veces mayor que el de esta. Los investigadores están acercando el final de la mítica mancha roja, conclutyyendo que dejará de existir en tan solo dos décadas.

Antes de los datos recopilados por la sonda Juno, se pensaba que Júpiter tenía una capa atmosférica gaseosa, seguida de algún tipo de capa líquida (de hidrógeno metálico, posiblemente), para acabar en un pequeño núcleo sólido. Sin embargo, según se va recopilando y estudiando la información transmitida por la citada sonda, parece que la estructura estaría integrada por una capa externa de gas (hidrógeno molecular y pobre en helio), con las tormentas, segido en profundidad por una zonas líquidas: una más externa, delgada, de gotitas de helio, como una lluvia pobre de helio, y una mucho mayor, más profunda, de hidrógeno metálico y rica en helio.
En el corazón de Júpiter parece encontrarse un núcleo interno muy pequeño, rocoso y helado, rodeado por un núcleo externo más líquido y difuso, como derretido y mezclado en parte con la capa líquida superor drica en helio citada en el párrafo anterior.
Por tanto puede decirse que bajo las nubes no hay una superficie propiamente dicha. Encontramos, debido a las increibles temperaturas y la inmensa presión, el gas se calienta y espesa creándose un líquido de cientos de kilómetros por debajo de las nubes, lo que sería el océano más grande del sistema solar (un océano de hidrógeno, no de agua). En todo caso los nuevos datos que vayan llegando de Juno servirán para afinar más sobre la estructura interna del coloso.
La inmensa capa probablemente de hidrógeno metálico (en vez del típico manto de los planetas rocosos), la integran átomos de hidrógeno que comparten sus electrones por la gravedad, y que está a unos 10.000 °C (más caliente que la superficie del Sol).

Tras los ya conocidos anillos de Saturno y Urano, en 1979 , la Voyager 1 descubrió los anillos de Júpiter. Las dos naves espaciales Voyager de la NASA revelaron por primera vez la estructura de los anillos de Júpiter: un anillo principal aplanado y un anillo interno similar a una nube, llamado halo, ambos compuestos de pequeñas partículas oscuras.
Una imagen de la Voyager parecía indicar un tercer anillo exterior débil. Tras las imágenes de la nave Galileo se comprobó que este tercer anillo, conocido como el anillo de telaraña por su transparencia, consta de dos anillos. Uno está incrustado dentro del otro, y ambos están compuestos de desechos microscópicos de dos pequeñas lunas, Amaltea y Tebas.
Los anillos contienen partículas muy pequeñas que se asemejan a un hollín oscuro y rojizo. A diferencia de los anillos de Saturno, no hay señales de hielo en los anillos de Júpiter.
El sistema de anillos de Júpiter es excepcionalmente débil porque las partículas que forman los anillos son tan pequeñas y escasas que no reflejan mucha luz. Junto al brillo del planeta prácticamente desaparecen. Por todo ello no son detectables por nuestros telescopios. Posiblemente se generaron por materia expulsada de la lunas de Júpiter al ser golpeadas por meteoritos, material que no regresó a sus lunas sino que quedó en la órbita del planeta por su gran gravedad.
Representación del campo mágnético de Júpiter. La malla gris semitransparente en la distancia representa el límite de la magnetosfera. También se incluyen las principales lunas del planeta (NASA's Scientific Visualization Studio).
En cuanto a su campo magnético, es enorme, considerándose el objeto más grande del sisteka solar, llegando a un tamaño de 1 a 3 millones de kilómetros en dirección al Sol, y forma una inmensa cola tras el planeta que alcanza los 1.000 millones de kilómetros (hasta la órbita de Saturno).
Si fuese visible, desde la Tierra aparecería del tamaño de dos a tres veces el tamaño del Sol o la Luna llena. Es entre 16 y 54 veces más poderoso que el de la Tierra.
Este campo magnético, junto con su rápida rotación, su gravedad y su radiactividad, son realmente un problema para las naves espaciales que se aproximan a este planeta, que lanza rocas de todo tamaño en derredortodo tipo de objetos. Como ejemplo de su poder destructivo, si en la Tierra recibimos una radieción de fondo de 0,39 rad(1), la radiación en Júpiter es de unos 20 millones de rad.
(1) rad es la unidad de dosis absorbida y equivale a 0,01 Gy (1 Gray = 1 J/kg, en el Sistema Internacional). Esta unidad no es un buen indicador de lo nocivo de la radiación sobre los seres vivos ya que una misma dosis radiactiva puede ser más o menos dañina en funcion de su origen (radiación alfa, ratyos X, ...).