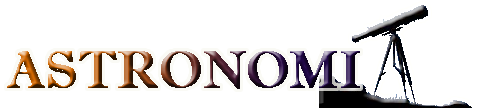El Sol
Origen y final
Origen

La teoría más aceptada entre científicos y astrónomos es la hipótesis nebular solar del científico, teólogo y filósofo Emanuel Swedenborg, propuesta 1734, de la que deriva el actual modelo de disco nebular solar (SNDM, por sus siglas en inglés), del astrónomo ruso Víctor Safronov, ya en la segunda mitad del siglo XX.
Esta teoría propugna que una concentración masiva de gas y polvo interestelar creó una nube molecular giratoria. Las nubes de gas son estables gracias al equilibrio entre la presión térmica, por agitación de moléculas y átomos, que tiende a que la nube se expanda, y la gravedad entre las partículas de la nube, que hace que esta tienda a contraerse. Cuando un agente, como el movimiento rotatorio de la nube alrededor del centro galáctico, o una explosion de una supernova cercana, altera este equilibrio, la nube empieza a enfriarse y a aumentar su densidad.
Según fuentes consultadas, como la serie de vídeos de la formación estelar del profesor de Astronomía en la Universidad de Valencia, Juan Fabregat, el proceso sería el siguiente:
La nebulosas típicas tienen una temperatura de unos 100 kélvins, calor dado por las estrellas que ya hay en la propia nube o sus proximidades. Considerando esa temperatura, para que una nube empiece a colapsar debe tener al menos 30.000 veces la masa del Sol. La nube al ir contrayéndose va fragmentándose en nubes más pequeñas. El colapso de la nube aumenta su densidad y causa el enfriamiento1 de la misma, bajando su temperatura de 100 a 10 kelvin. Con estas condiciones, una fragmento de nube del tamaño del Sol ya sí es capaz de colapsar por sí misma para formar una estrella, por lo que las nubes gigantes de gas generan fragmentos que colapsan independientemente, produciendo, por tanto, cúmulos de cientos o miles de estrellas
Según sigue avanzando el proceso, los fragmentos se van haciendo más densos y oscuros, cada vez más fríos. Al ir perdiendo transparencia ya son capaces de retener la energía producida por la contracción del gas, iniciándose el calentamiento del fragmento y cesando su fragmentacion.

Estas fragmentos son nubes densas y calientes que ya se asemejan visualmente a estrellas, incluso con forma esférica, pero no son estrellas porque aún no se producen en ellas fusiones nucleares. Se ven como objetos brillantes rodeados de un halo oscuro (el disco protoplanetario). Se denominan protoestrellas y su fuente de energía es el colapso gravitatorio, a diferencia de las estrellas, en las que su fuente energética son las reacciones nucleares.
Al continuar comprimiéndose, la energía potencial gravitatoria se transforma en energía térmica y las protoestrellas se va calentando más y más. El calor aumenta la agitación de las partículas, que genera una fuerza expansiva, y además al estar tan caliente hay radiación electromagnética, que también favorece la expansión.
Estas dos presiones, la presión térmica y la radiactiva, se oponen a la gravedad, pero no logran frenar el colapso (si lo frenasen se enfriaría y reanudaría el colapso gravitacional). Solo una fuerza ajena al colapso puede deterner este: la energía nuclear. Para que las reacciones nucleares se desencadenen, la temperatura en el interior de la protoestrella debe ser altísima, de al menos 10 millones de grados Celsius. A estas temperaturas los protones se acercan lo suficiente para que se active la fuerza nuclear fuerte (que anula la fuerza de repulsión electromagnética) y así los protones del hidrógeno forman Helio liberando energía, la energía nuclear. ha nacido la estrella.
El proceso de colapso y calentamiento dura unos 100.000 años, hasta que se alcanza la temperatura crítica para la fusión nuclear. La energía nuclear, muy duradera, es ajena al colapso, fomentando las reacciones térmicas y de radiación, pero ya de forma estable y que, por tanto, detienen el colapso de la estrella, equilibrándose con la fuerza gravitatoria que tiende a comprimirla.
Las protoestrellas que no tengan suficiente masa nunca llegarán a ser estrellas por no alcanzar la temperatura precisa para la fusión nuclear. Estas reciben el nombre de enanas marrones, que se las suele considerar estrellas aunque no lo son, y seguirán siendo protoestrellas hasta su agotamiento. Este límite (llamado límite subestelar) que determina que una protoestrella acabará pasando a generar una estrella es de 0,08 masas solares (80 veces la masa de Júpiter).
Record mundial del giro más rápido sobre hielo (308 rpm), de Natalia Kanounnikova en Nueva York (EE. UU.), que sirve de ejemplo para ver como, al reducirse el tamaño (en este caso contrayendo pierna y brazos) aumenta la velocidad de giro (rpeters123)
No se puede pasar por alto el hecho de que, al comprimirse la protoestrella, su velocidad de giro aumenta para cumplir con el principio de conservacion del momento angular. Esto podría provocar que la fuierza centrífuga evitara el colapso y se impidiese el inicio de las reacciones nucleares. Para evitarlo, la protoestrella puede seguir dos caminos. Puede fragmentarse en dos, o más, girando una alrededor de la otra. Así el momento orbital angular permite que cada una mantenga su velocidad de giro sin que se incremente. Esta vía se da en un 30 o 50 % de casos, y por eso se conocen tantas estrellas dobles (o múltiples). La otra opción es que no toda la nube colapsa sino únicamente la parte central, quedando alrededor el anteriormente citado disco protoplanetario, que alberga parte del momento angular y que será el que, posteriormente, se verá en el movimiento de los planetas.
Fin
La edad del Sol es de unos 4.650 millones de años. Esta edad se ha calculado a partir de las rocas lunares que trajeron los astronautas de las misiones Apolo de la Luna, ya que su antigüedad es muy similar a la de todo el sistena solar y el propio Sol.
Nuestra estrella, una enana amarilla de tipo G, está en la mitad de su vida. Se encuentra en plena secuencia principal, y permanecerá en esta fase unos 5000 millones de años, fusionando hidrógeno de forma estable. La energía nuclear produce una radiación que hace que la estrella se expanda, y este empuje hacia afuera contrarresta la gravedad, llegandose a un equilibrio entre ambos, sin embargo con el tiempo el hidrógeno se irá agotando desetabilizando este equilibrio. Así, dentro de unos 1.750 millones de años el Solo iniciará su calentamiento. Ya en ese momento la temperatura en la Tierra habrá hecho inviable la vida compleja. A la vez, Marte comenzará a ser habitable. En unos 4.500 millones de años el combustible nuclear del sol (el hidrógeno) será tan escaso que la gravedad empujará, calentando más la estrella y el hidrógeno remanente tenderá a expulsar las capas superiores: el Sol se hinchará hasta hacerse una gigante naranja.
Dentro de entre 5.000 y 7.500 millones de años el Sol habrá agotado ya todo el hidrógeno del interior estelar. El centro se contraerá, al no haber suficiente presión, por la fusión nuclear, para mantenerlo sin colapsar. Las capas externas se irán calentando hasta que se provoque su expansión y enfriamiento, momento en el que el Sol habrá pasado a ser una gigante roja, fase que durará millones de años. En esta fase habrán quedado destruidos los planetas conocidos del sistema solar, lo más próximos (hasta la Tierra o Marte) engullidos por la propia estrella y el resto abrasados.
Cuando la temperatura interna del Sol alcance los 100 millones de kélvins se desencadenará la fusión del helio en carbono (en la zona periférica del núcleo aún habrá hidrógeno para fusionar en helio). La estrella se contraerá y disminuirá su brillo, a la vez que aumenta su temperatura, pasando a ser una estrella de la rama horizontal.

Según se vaya consumiendo el helio del núcleo se iniciará una nueva expansión del Sol y el helio empezará también a fusionarse en una nueva capa alrededor del núcleo inerte, que está integrado por carbono y oxígeno y que, al no tener masa suficiente el Sol, no podrá alcanzar las presiones y temperaturas necesarias para fusionar dichos elementos en elementos más pesados. El Sol volverá a convertise de nuevo en una gigante roja, pero esta vez de la rama asintótica gigante y provocará que expulse al espacio, en sucesivos pulsos, gran parte de su masa de gas y polvo (su envoltura), que suele ser la mitad de la masa total estelar.
Según un estudio publicado en Nature Astronomy, un equipo internacional de astrónomos de la Universidad de Mánchester (Reino Unido) descubrió que el Sol es la estrella de menor masa que aún es capaz de generar una nebulosa planetaria (un anillo luminoso de gas y polvo interestelar) visible, que aunque más débil será brillante. El núcleo caliente hará brillar a la envoltura expulsada durante unos 10.000 años (muy poco tiempo en astronomía). El resto se colapsará en el núcleo, que ya sin apenas combustible, pasará a transformarse en una enana blanca. Para entonces ya no quedará nada apenas del sistema solar por acción de la radiación.
El Sol vivirá como una enana blanca durante millones de años, pero al ser tan débil su gravedad no podrá mantener unido el sistema solar. La heliosfera y la heliopausa se habrán destruido. Los restos del sistema solar no solo habrán quedado expuestos a las últimas oleadas de radiación del Sol, sino a la intensa radiación interestelar.
La enana blanca se irá apagando lentamente. Durante trillones de años se enfriará totalmente hasta morir en forma de una enana negra.
El Sol no estallará como una supernova al no tener suficiente masa para ello. Su final será lento y progresivo.
1 Según la física de los gases, al contraer un gas este se calienta, pero en este caso la nube colapsa y se enfría. Esto es porque la nube es tan poco densa que no es capaz de retener la energía del colapso, la cual se irradia al exterior.