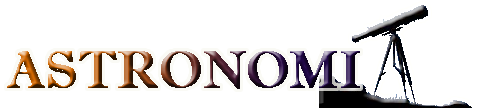Objetos del Cielo Profundo: tipos
Agujeros negros
Historia
1
A pesar de que, desde un punto de vista de observación astronómica no tiene sentido incluir estos objetos, daré unas pinceladas por su gran interés y la fascinación que despiertan en todos nosotros.
Aunque nos parece que el origen científico de estos objetos está circunscrito a mediados del siglo XX, en realidad ya se hablaba de agujeros negros dos siglos antes. El reverendo inglés John Michell 1724-1793), es conocido por muchos de sus experimentos y descubrimientos científicos referentes a la constante de la gravedad, la caída de la fuerza magnética con el cuadrado de la distancia, la teoría de las ondas elásticas en los terremotos (se le considera el padre de la sismología, llegando a calcular, en 1760, el epicentro del terremoto de Lisboa de 1755).
Este astrónomo y geólogo inglés, profesor de la Universidad de Cambidge, elegido miembro de la Royal Society el 12 de junio de 1760, también construyó lo que ahora llamamos una balanza de torsión, que acabó en manos del físico Henry Cavendish, quien tras modificarda convenientemente, la empleó para llevar a cabo el «Experimento Cavendish», con el que midió la densidad de la tierra (actualmente considerado un experimento para determinar la constante gravitatoria). El propio Cavendish indicó que John Michell por sus ocupaciones nunca llegó a emplearla, pero que le comunicó cómo usarla y con qué fines antes de que el francés Charles Coulomb, al que se atribuye el éxito, publicase sus experimentos.
En el campo de la astronomía, Michell publicó en 1767 su artículo más importante «Una investigación sobre la paralaje probable y la magnitud de las estrellas fijas, a partir de la cantidad de luz que nos brindan y las circunstancias particulares de su situación». En este artículo trata de estimar la distancia de las estrellas, cuyos cálculos no son muy errados para la época.

También trata en el citado texto el tema de las estrellas dobles, preguntándose cuantas son doble ópticas y cuántas dobles reales (con relación gravitatoria). Aplicando por primera vez métodos estadísticos a la astronomía, calculó una enorme probabilidad de que multitud de estrellas dobles estén realmente ligadas entre sí. La predicción teórica de Michell de estrellas binarias en 1767 fue eclipsada en gran medida por William Herschel. También escribe en él que la visión de las estrellas más débiles es una cuestión de la apertura de la lente (o espejo) del telescopio y no del factor de aumento del dispositivo. Curiosamente, el telescopio que Michell se construyó, con un espejo de 76 cm, 3,7 m de largo y una distancia focal de 3 m, fue comprado tras su muerte por Herschel.
En lo tocante a nuestro tema, Michell expone a la Royal Society en 1783 un artículo «Sobre los medios para descubrir la distancia, la magnitud, etc. de las Estrellas Fijas, a consecuencia de la Disminución de la Velocidad de su Luz,…». En él, asumiento la naturaleza corpuscular de la luz y la universalidad de la teoría gravitatoria, propone que las partículas de luz emitidas por una estrella son frenadas por el campo gravitatorio de la propia estrella. A mayor masa de la estrella más se deben frenar las partículas de luz. Concluyó, muy acertadamente que si la estrella es lo suficientemente grande podría evitar la salida de su luz, por lo que no se vería y solo podría detectarse por medio de otro cuerpo luminoso que giras alrededor de estas estrellas no visibles (principio por el que los astrónomos han detectado los agujeros negros en la actualidad). Según sus cálculos, estas estrellas que no dejarían escapar su luz debían tener al menos la densidad del sol y 500 veces su diámetro.
La especulaciones de Michell fueron eclipsadas por estudios posteriores de Pierre-Simon Laplace, publicadas en su Exposition du Système du Monde («Exposición del Sistema del Mundo»), propuso y aportó una justificación matemática en 1799. Sin embargo, tanto la teoría de Michell como las de Laplace fueron descartadas en el siglo XIX ya que se había descartado la teoría corpuscular de la luz en favor de la teoría ondulatoria, que no es afectada por la gravedad. De hecho, quizá por esto, Laplace eliminó estos estudios del citado libro en ediciones posteriores.
Otro motivo para que el estudio de la existencia de los agujeros negros no avanzase fue que la teoría de Newton era demasiado incompleta para ser usada en elementos tan complejos como los agujeros negros. Con la ley newtoniana se podía conocer la masa necesaria para que una estrella fuese agujero negro (calculando cuando se igualan sus energías cinética y potencial) pero no se pudo explicar cómo se producía.

Ya en el siglo XX, Einstein rescató la teoría corpuscular de la luz, en 1905. Con el desarrollo de la Relatividad General en 1915 regresó la posibilidad de que la luz fuera afectada por un campo gravitatorio. Asimismo, la Relatividad General permitió la existencia de singularidades en el espacio-tiempo, como grandes masas en un punto infinitesimal. Había nacido el nacimiento de la existencia moderna de los agujeros negros, que se popularizó después de 1968.
Quizá la irracionalidad de estos elementos llevo al propio Einstein a publicar en 1939 un artículo en el que intentaba demostrar que el colapso estelar en agujeros negros era imposible y lo justificaba, forzadamente, utilizando la fuerza centrífuga. Según expertos, este puede haber sido el peor artículo del más importante científico del siglo XX.
Sin embargo un año más tarde, en 1916, el astrónomo alemán Karl Schwarzschild resolvió de forma exacta las ecuaciones de Einstein (quizá algunos de sus cálculos los hizo en las trincheras, ya que se alistó con su país en la primera guerra mundial). Cuando Einstein recibió estos estudios se sorprendió, sin embargo en ellos se podía intuir que, en un determinado límite del colapso estelar, el universo se comportaría de forma muy extraña, con intercambios entre el espacio y el tiempo. Es lo que hoy se llama horizonte de sucesos, o también, como homenaje a este científico, el límite de Schwarzschild.
Tanto Einstein como Eddington (otro gran astrofísico del siglo XX) aceptaron que, físicamente era una teoría factible, pero en la práctica era inviable que una estrella pudiese reducir tanto su tamaño. Sin embargo estos prejuicios de la mayoría de los científicos del siglo pasado tuvieron que dejar paso a la aceptación de su existencia real cuando un joven de diecinueve años, el indio Chandrasekar, en un viaje del país asiático hacia Inglaterra, se propuso aplicar la relatividad a las ecuaciones cuánticas de las estrellas. Su conclusión contundente: si la estrella es suficientemente grande, implosionaría. Aun así recibió mucha resistencia del mundo científico. Incluso Eddington, uno de sus tutores, boicoteó sus resultados. Pero la teoría de la implosión de las estrellas era irrefutable.

El profesor emérito de la Universidad de Oxford (Inglaterra), Roger Penrose (Nobel de física 2020), mostró que estos objetos podían exixtir en la realidad.. Penrose publicó en 1965 un artículo en el que probaba rigurosamente que la formación de agujeros negros es una conscuencia inevitable de la relatividad general.
En los años 70 los agujeros negros (nombre que, al parecer, dio una persona anónima que asistía a una conferencia en 1967 de John Wheeler) pasaron de ser una curiosidad matemática a una posibilidad real. Esto llevó a la búsqueda real de estos objetos en el universo.
Se vislumbró la forma de encontrarlos: si un sistema binario tiene una estrella muy masiva, invisible, con fuerte emisión de rayos X y otra estrella visible, es porque hay un agujero negro, ya que los rayos X, que son generados por la absorción de la estrella por parte de un agujero negro.
Por fin, en 1976, en Cygnus X-1, un sistema binario de la constelación Cisne, formado por una gigante azul (HD 226868, junto a η Cyg, a medio camino entre Sadr y Albireo), se detectó una fuente de rayos X compatible con la presencia de un agujero negro. Aun así, los resultados de este descubrimiento no se validaron hasta 1991. Stephen Hawking perdía una apuesta con su colega Kip Thorne (premio Nobel de Física) sobre que el sistema estelar binario Cygnus X-1 no contenía un agujero negro. Tuvo que abonar, como pago de la misma, una suscripción a una revista al científico ganador, pero la suscripción fue a Penthouse, lo cual, según palabras del bromista Hawking, provocó el enfado de la esposa del vencedor.
200 años después de la propuesta de la existencia de estos objetos por el injustamente poco reconocido clérigo Michell, Reinhard Genzel, director del Instituto Max Plank (Alemania), y Andrea Ghez, profesora en la Universidad de California (EE. UU.), confirmaron esa existencia observando durante años el movimiento de estrellas en el centro de la Vía Láctea, alrededor de algo que no era visible y que no podía ser otra cosa sino un agujero negro supermasivo. Genzel y Ghez fueron premiados, junto con Penrose, con el Nobel de física de 2020.

En abril de 2019, tras años de estudio, se obtuvo la primera fotografía de un agujero negro, lo cual es una concluyente confirmación de la relatividad general de Einstein y un paso gigante para la comprensión de estos objetos. La captura muestra el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia Messier 87 (también llamada Galaxia Virgo), que está en la constelación Virgo, relativamente cerca, ópticamente, de su estrella Vindemiatrix y muy próxima a la frontera de la citada constelación con Cabellera de Berenice.
Se trata de un agujero negro supermasivo, 6.500 millones de veces más masivo que el Sol. Su horizonte de sucesos tiene un diámetro de 40.000 millones de km, ocho veces más que el tamaño del sistema solar, por lo que los científicos lo describen como «un monstruo». El agujero negro se encuentra a 55 millones de años luz de nuestro planeta.
Lo que muestra esta imagen es el vórtice de ondas de luz que genera el campo magnético que rodea al agujero. Fue fotografiado por un proyecto internacional que combinó el poder de una red que cuenta con ocho radiotelescopios alrededor del mundo. El nombre de la iniciativa es Telescopio del Horizonte de Sucesos (Event Horizon Telescope —EHT—), una colaboración en la que participan cerca de 200 científicos.
Gran parte de la información con que he elaborado esta historia de los agujeros negros ha sido obtenida del video «10 cosas que seguro no sabías sobre los agujeros negros» del Dr. en Física Javier Santaolalla, el cual recomiendo.
Datos
Muchas estrellas acaban convertidas en enanas blancas o estrellas de neutrones. Los agujeros negros representan la última fase en la evolución de enormes estrellas que fueron al menos de 10 a 15 veces más grandes que nuestro sol.
Cuando las estrellas gigantes alcanzan el estadio final de sus vidas estallan en las llamadas supernovas. En esa explosión se dispersa la mayor parte de la estrella al exterior, pero quedan una gran cantidad de restos «fríos» en los que no se produce la fusión.
En los restos inertes de una supernova ya no hay fusión nuclear que genere una fuerza que contrarreste a la gravedad, por lo que la estrella empieza a replegarse sobre sí misma hasta un volumen cero, en cuyo punto pasa a ser infinitamente denso.
En este momento la gravedad es tal que incluso la luz de dicha estrella es incapaz de escapar a su inmensa fuerza gravitatoria, que se ve atrapada en órbita. Esta estrella, ya oscura, es lo que se conoce con el nombre de agujero negro.
Cuando un elemento (planetas, estrellas, la luz y otra materia) pasa cerca de un agujero negro es atraído dentro de su radio de acción. Si alcanzan un punto sin retorno, se dice que han entrado en el horizonte de sucesos, un punto del que es imposible escapar porque requiere moverse a una velocidad superior a la de la luz.

Sin embargo, el fallecido el 14 de marzo de 2018 Stephen Hawking, expuso una teoría, la llamada «teoría de la radiación de Hawking», publicada en 1974, según la cual el consagrado científico indicaba que los efectos de la física cuántica hacen que los agujeros negros no sean en realidad «tan negros» como se creía, ya que sí había algo que podía escapar de los agujeros negros: la radiación.
Según esta revolucionaria teoría, los agujeros negros son capaces de emitir energía, perder materia, o parte de su «negrura», e incluso desaparecer.
De acuerdo con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica puede suceder que en el horizonte se formen pares de partícula-antipartícula de corta duración. Dado que la probabilidad de que uno de los elementos del par caiga dentro del agujero de manera irreversible y el otro miembro del par escape, el principio de conservación requiere que el agujero disminuya su masa para compensar la energía que se lleva el par que escapa de los aledaños del horizonte de sucesos.
En realidad, el par se forma en el exterior del agujero negro, por lo que no contradice el hecho de que ninguna partícula material puede abandonar el interior. Sin embargo, sí existe un efecto neto de transferencia de energía del agujero negro a sus aledaños, que es la radiación Hawking, cuya producción no viola ningún principio físico.
Si bien tanto esta teoría como las otras del genio merecieron el premio Nobel, este nunca le fue concedido. El gran problema fue que para que un científico gane el premio, sus teorías deben estar comprobadas a través de experimentos, sin embargo él fue un físico teórico.
El científico estadounidense John Wheeler, con su teorema del «no pelo», indica que todos los agujeros negros son iguales, independientemente de su estrella origen, forma de creación, etc. Solo los diferencia su carga, su masa y su giro.
Normalmente se consideran los siguientes tipos, según su tamaño, de agujeros negros:
- Agujeros negros supermasivos: con varios millones de masas solares. Se hallarían en el corazón de muchas galaxias. Se forman en el mismo proceso que da origen a los componentes esféricos de las galaxias.
- Agujeros negros de masa intermedia: los IMBH (Intermediate mass black holes) son una clase de agujero negro con una masa en el rango de cien a un millón de masas solares, significativamente más que los agujeros negros estelares, pero menos que los agujeros negros supermasivos.
- Agujeros negros de masa estelar: se forman cuando una estrella de más de 30-70 masas solares se convierte en supernova e implosiona. Tienen más de tres masas solares. Su núcleo se concentra en un volumen muy pequeño que cada vez se va reduciendo más. Este es el tipo de agujeros negros postulados por primera vez dentro de la teoría de la relatividad general.
- Micro agujeros negros: son objetos teóricos, algo más pequeños que los estelares. Si son suficientemente pequeños, pueden llegar a evaporarse en un período relativamente corto mediante emisión de radiación de Hawking. Este tipo de entidades físicas es postulado en algunos enfoques de la gravedad cuántica, pero no pueden ser generados por un proceso convencional de colapso gravitatorio, el cual requiere masas superiores a la del Sol.
El agujero negro supermasivo más grande del universo conocido está contenido en TON 618 (o Tonantzintla 618), un cuásar hiperluminoso localizado en el polo norte galáctico en la constelación Perros de Caza. Tiene un tamaño de 66.000 millones de masas solares, siendo su diámetro de 2.600 unidades astronómicas (0,04 años luz). Se encuentra a 10 400 millones de años luz de la Tierra.
En cuanto al más cercano, en mayo de 2020 el Observatorio Europeo Austral (ESO), en el Observatorio La Silla (Chile) halló el que era el más próximo a nosotros en la constelación de Telescopio, junto a su estrella HR 6819.
Sin embargo en abril de 2021 se ha localizado un candidato aún más próximo, llamado Unicornio por estar ubicado en esa constelación, formando parte de un sistema junto a una gigante roja (V723 Mon), ubicada a unos 1.500 años luz de nosotros. Se trata de un agujero negro que tiene apenas tres veces la masa del Sol. Ha sido descubierto gracias a los datos recogidos por telescopios como KELT, ASAS, ASAS-SN (su sucesor) y por TESS, el sucesor del telescopio Kepler.
Sagitario A*
Animación que muestra las ubicaciones de algunos de los telescopios que componen el EHT, así como una representación de las largas líneas de base entre los telescopios (Observatorio Europeo Austral, ESO).
Por lo que sabemos, casi todas las galaxias (al menos la mayoría de galaxias de tipo espiral y elíptica) tienen en su centro un agujero negro supermasivo. Según estudios científicos, los agujeros negros, junto con la materia oscura, amalgaman las galaxias. De hecho, muchas galaxias existen porque tienen un agujero negro central y por la materia oscura. Y nuestra galaxia no iba a ser una excepción.
Efectivamente, desde hace tiempo se ha sospechado de la existencia de uno en el centro de la Vía Láctea, a 26.000 años luz del sistema solar, en una región llamada Sagitario A* (se suele decir «Sagitario A estrella», y se abrevia como Sgr A*). Esta sospecha se fue confirmando con la observación de determinados fenómenos. Así, por ejemplo, la órbita de una gran estrella (masa 19,5 veces mayor que la del Sol y radio 7 veces más grande que este) llamada S2, que se llevaba siguiendo desde 1995, confirmaba con alta probabilidad, tras completarse en 2008, la existencia del agujero supermasivo.
La velocidad orbital de S2 es la más rápida conocida, superando los 5000 km/s (un 2% de la velocidad de la luz). Todos estos análisis sugieren una masa de Sagitario A* de 4,1 millones de masas solares y un radio inferior a 17 horas luz. El radio no puede ser mayor porque si no S2 chocaría con él. Un objeto tan masivo en ese volumen prácticamente descarta otro objeto que no sea un agujero negro.
Según datos recientes, su diámtero parece ser menor de 6,25 al —45 UA—, con una masa de 3,6 millones de masas solares. Sería 3 millones de veces mayor a nuestro planeta. Abarca 52 microsegundos de arco, lo uq e equivale a fotografiar una rosquilla sobre la superficie lunar.
Secuencia de video que parte de una vista amplia de la Vía Láctea y se acerca al agujero negro (Sgr A*) en el centro de nuestra galaxia. El vídeo culmina con la primera imagen capturada por el EHT del agujero negro del centro del la Vía Láctea (Observatorio Europeo Austral, ESO).
Finalmente, el 12 de mayo de 2022, el telescopio de horizonte de sucesos, EHT («Event Horizon Telescope»), obtenía la segunda fotografía de un agujero negro y la primera de nuestro Sagitario A*.
El EHT es un conjunto de telescopios distribuidos por todo el mundo que actuan como un telescopio virtual con una apertura efectiva del diámetro de todo el planeta, con una resolución angular suficiente para observar objetos del tamaño del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo (de ahí su nombre). En 2018 lo integraban ocho telescopios: ALMA y APEX (ambos en Atacama, Chile), SMT (Arizona, EE. UU.), IRAM (cerca del pico Veleta, en Sierra Nevada, España), JCMT y SMA (los dos en Hawái, EE. UU.), LMT (el telescópio de mayor apertura —Ø=50 metros—, en Puebla, México), y SPT (en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur). Reciente incorporación a la red EHT de más radiotelescopios (GLT en Groenlandia y NOEMA en Francia).
Su siguiente reto en obtener una película del gas orbitando alrededor del agujero negro.
Sagitario A* como el agujero negro de M87 tienen masas muy diferentes, pero cerca del borde de ellos la similitud es asombrosa. Ello indica que la Relatividad General de Einstein gobierna estos objetos de cerca, y cualquier diferencia que veamos más lejos debe deberse a diferencias en el material que rodea los agujeros negros .
Como curiosidad decir que se ha visto que el eje de giro de Sgr A* apunta casi hacia nosotros (a solo 30 grados) en lugar de coincidir con el de nuestra galaxia, como parecería lo más lógico.
1 Gran parte de los datos de este apartado han sido recopilados de artículos de Queens' College (Cambridge).
2 De John Michell no se conservan retratos, siendo erróneos todos los que circulan por internet referidos a él, como puede leerse en el artículo «Las mil caras del progenitor de los agujeros negros “John Michell"».