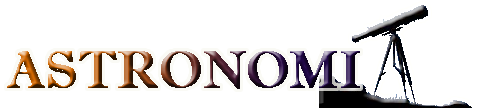Satélites Naturales
de Júpiter
Datos generales

Se suele decir que Júpiter forma un sistema solar en miniatura con sus 4 lunas grandes y muchas lunas más pequeñas (cada vez más cerca del centenar).
Las cuatro mayores se llaman los satélites galileanos en honor a Galileo Galilei, que fue quien las observo por primera vez, el 7 de enero de 1610. Incluyó sus estudios, entre otros, sobre el sistema joviano en su tratado astronómico Sidereus nuncius («Mesajero estelar»), en el que incorporó multitud de dibujos describiendo los movimientos de las lunas alrededor del planeta. Fueron las primeros satélites descubiertos, sin contar la Luna, claro. Son Io, Europa, Ganimedes y Calisto.

El gran Galileo las bautizó como Júpiter I, II, III y IV, en función de su proximidad al planeta, y esa denominación se mantuvo hasta el siglo XIX, en que retomaron los nombres motológicos propuestos por Marius, astrónomo que afirmaba haberlas descubierto cinco semanas antes que el italiano, mientra este le acusó de falsedad e incluso de plagiar su obra.
Aunque es posible que las descubriese independientemente de Galileo, ese descubrimiento parece que fue algo posterior y se reconoce a Galileo, tras comprobar la mayor extensión y fiabilidad de sus estudios, como el descubridor. Sin embargo se aprobaron los nombres propuestos por el astrónomo alemán sugeridos por Johannes Kepler. Luego se ha podido entender que, según se iban descubriendo nuevas lunas, el sistema de numeración de Galileo era poco práctico.
Esos cuatro nombres se corresponden a las tres doncellas (Ío, doncella de Argos, Europa, princesa fenicia, y Calisto, hija de Licaón, rey de Pelasgia) cortejadas por el dios Júpiter, y Ganimedes, el joven hermoso príncipe troyano raptado por el dios Zeus (el equivalente griego de Júpiter), quien lo convirtió en su amante y en el copero de los dioses.
La IAU determinó en 1975 que las lunas de Júpiter tomasen nombres de los amantes del dios Júpiter (Zeus) y, en 2004, lo amplió con el nombre de sus descendientes. Como sucede con los satélite saturnianos, los jovianos que no alcancen una determinada magnitud ya no reciben nombre propio, salvo que tengan un interés científico especial.
Los que no tienen nombre propio siguen la nomenclatura tipo «S/AAAA J n», donde S es satélite, AAAA es el año del descubrimiento, J la inicial del planeta primario, y n el número de orden. Por ejemplo, S / 2016 J2 (Valetudo) es un satélite, descubierto en 2016, de Júpiter, en segundo lugar.
Animación que muestra la estructura interior de las cuatro lunas galileanas de Júpiter (ESA / ATG medialab).
En los grupos de satélites exteriores (desde Leda hasta Sinope) los nombres que acaban en -a siguen órbitas directas (sentido antihorario) y los que acaban en -e, siguen órbitas retrógradas (sentido horario). Aquellos con inclinaciones de aproximadamente 40 a 60 grados terminan en -o (como Temisto, que fue el primero de ellos).
Los grandes satélites galileanos de Júpiter se formaron seguramente a partir del disco de materiales sobrantes tras la formación de Júpiter por condensación a partir de la nube inicial de gas y polvo que rodeaba al sol, en los umbrales del sistema solar. Por tanto es probable que esas cuatro lunas tengan aproximadamente la misma edad que el resto del sistema solar: unos 4.500 millones de años.
Al igual que sucede con los planetas, que cuando más alejado del Sol menos denso es, con las lunas galileas se cumple el mismo principio, de modo que a mayor lejanía de Júpiter menor densidad tienen. Esto es porque a mayor proximidad a la fuente de calor (sea la del Sol o la de Júpiter) se condensa primero el material rocoso (más denso), mientras que el hielo solo se condensa en zonas más frías.
Por tanto, a mayor distancia de Júpiter menor cantidad de agua: Ío es el más seco ya que debió expulsar su agua hace mucho tiempo, Europa tiene bastante hielo y agua sobre un interior rocoso y metálico, y las más lejanas, Ganimedes y Calisto, tienen proporciones más altas de hielo de agua y, por lo tanto, densidades más bajas.
Calisto está aproximadamente 1.8 veces más lejos de Júpiter que Ganimedes, 2.8 veces más lejos que Europa y 4.5 veces más lejos que Ío, la luna grande más cercana a Júpiter.
Animación de las órbitas de las lunas galileanas y las resonancias que hay entre tres de ellas (ESA / ATG medialab).
Las lunas de Júpiter Io, Europa y Ganimedes están en lo que se llama una resonancia: cada vez que Ganimedes orbita a Júpiter una vez, Europa orbita dos veces e Ío orbita cuatro veces; es una resonancia en la proporción de 1:2:4. Con el tiempo, las órbitas de la mayoría de los satélites o planetas grandes tienden a volverse circulares, pero en el caso de estos tres satélites, la resonancia produce una excentricidad forzada ya que los satélites se alinean entre sí en los mismos puntos de sus órbitas una y otra vez, dándose entre sí un pequeño tirón gravitacional que evita que sus órbitas se vuelvan circulares. Calisto orbita más lejos y no está en resonancia, aunque pudo haberlo estado en el pasado.
Como Júpiter, y por tanto el plano orbital de sus lunas, tiene una inclinación respecto a su órbita de tan solo 3° (rota prácticamente de forma vertical), ni el planeta ni sus lunas presentan estaciones marcadas como las de otros planetas.
En 2017, el astrónomo estadounidense Scott Sheppard y sus colegas del Instituto Carnegie para la Ciencia buscaban un planeta lejano que, supuestamente, estaría orbitando más allá de Plutón (el famoso Planeta 9). El equipo apuntó el Telescopio Víctor M. Blancoun telescopio del Observatorio Interamericano del Cerro Tololo, en Chile, hacia campos estelares próximos cuando se percataron de que Júpiter estaba en la zona de mira y aprovecharon para estudiar el planeta con los nuevos equipos. Entonces recuperaron varias lunas «perdidas» del gigante gaseoso y descubrieron 12 nuevas entre 2017 y 2018, quedando el planeta con 79 satélites.
Ya en la década de 2020, Sheppard confirmaba en imágenes de archivo otras dieciséis, elevando el número de satélites a 95, que es con el que secuenta a día de hoy. Sin embargo Sheppard va más allá e indicço recientemente que están rastreando más lunas de Júpiter, lo que podría llevara superar las 100 lunas en los próximo años. Además, con la puesta en funcionamiento del Observatorio Vera C. Rubin y el Telescopio Espacial Romano Nancy Grace, el descubrimiento de aún más lunas irregulares del sistema Joviano es insoslayable.
En cuanto al tipo de satélites se puede decir, en general, que los satélites de radio orbital inferior a 19 millones de kilómetros son prógrados, mientras que el resto, más alejados, son retrógrados.
Los satélites de Júpiter se pueden agrupan de la siguiente forma:

- Satélites regulares: son prógrados, casi circulares y de baja inclinación. Se dividen en:
- Satélites interiores o grupo de Amaltea: a este grupo pertenecen Metis (el más cercano a Júpiter, a 128.000 km), Adrastea, Amaltea (el mas grande del grupo y que le da nombre) y Tebe (el más alejado del grupo, a 221.900 km), descubiertos, salvo Amaltea, en 1979 por las misiones Voyager.
- Galileanos o grupo principal: Ío, Europa, Ganimedes y Calisto, que orbitan en una banda entre 421.800 km (Ío) y 1.882.700 km (Calisto).
- Satélites irregulares: son pequeños, más distantes y de excéntricos. Se suelen dividir en dos gurpos:
- Prógrados: son casi circulares y de baja inclinación. Se clasifican en:
- Temisto1: su único componente es el satélite Temisto, un satélite de 9 km de diámetro que está a 7.507.000 kn de distancia del gigante gaseoso.
- Grupo de Himalia: integrado por siete satélites que van del más próximo, Leda (11.165.000 km), al más distante. Día2 (12.118.000 km). Destacan, por su tamaño, Elara, con 78 km, e Himalia, que es el mayor del grupo (es la mayor luna de Júpiter tras las cuatro galileanas) y da nombre al grupo. Las otras tres son: Ersa, Pandia, Lisitea. Parece que estas lunas proceden de un asteroide (de clase C o D, teniendo en cuenta su albedo de solo el 4%), al que se le rompieron varios pedazos en una colisión antes o después de ser capturado por la gravedad de Júpiter. Estos trozos se convirtieron en las lunas del grupo.
- Grupo de Carpo: con dos lunas, Carpo y S/2018 J 4 (esta última descubierta en 2018 y ecogida por el Minor Planet Center el 20 de enero de 2023). Tienen inclinaciones orbitales muy altas, de unos 50°, y semiejes mayores (entre 16 y 17 millones de kilómetros).
- Valetudo: consta de un solo satélite, con dicho nombre, de tan solo 1 km. Es la luna prógrada más externa (a 18.980.000 km), llegando a cruzarse con varias lunas retrógradas, pudiendo llegar a chocar con alguna de ellas en el futuro. Fue inscrita en la lista oficial del MPC el 17 de julio de 2018.
- Retrógrados: en este conjuntoo encontramos los siguientes grupos:
- Grupo de Carmé: 21 satélites (según algunas fuentes) con tamaños iguales o inferiores a 5 km, salvo Carmé, de 46 km, que da nombre al grupo. Sus semiejes mayores se hallan entre los 22 y los 24 millones de kilómetros, con inclinaciones entre 164° y 166°.
- Grupo de Ananké: de una veintena (de momento) de satélites de diámetros menores de 10 km, salvo Ananké, de 28 km. El grupo está en una banda distante de Júpiter entre 22 y 24 millones de kilómetros e inclinaciones entre 144° y 156°.
- Grupo retrógrado de Pasífae: más de una docena de satélites orbitando entre los 22 y los 25 millones de kilómetros e inclinaciones entre 141° y 157°. Tienen menos de 10 km de diámetro, salvo Sinope (38 km) y, el líder del grupo, Pasífae (58 km).
- Prógrados: son casi circulares y de baja inclinación. Se clasifican en:
1 Temisto (entonces S/1975 J1) fue descubierto el 30 de septiembre de 1975 por Charles Thomas Kowal y Elizabeth Roemer, pero se perdió antes de poder establecer su órbita. Sin embargo se recuperó 25 años más tarde (en noviembre de 2000) por Scott S. Sheppard y otros colegas del famoso astrónomo. Pasó de ser S/1975 J1 a S/2000 J1 hasta que, finalmente, se le dio el nombre deficitivo de Temisto (titán hija de Gaia y Urano y la segunda esposa de Zeus: su nombre significa «ley divina» en griego).
2 El descubrimiento de Dia tiene semejanzas con la indicada para Temisto. En este caso fue descubierto por Sheppard y su equipo en 2000, pero su rastro se perdió durante una década. En 2001 la U.A.I., en su boletín 7555 de enero de 2001, consideró que, tras haber sido perdido todo rastro de este cuerpo celeste, no volvería a ser considerado como tal en adelante. En 2010 se detectó un anillo de polvo muy próximo a Himalia que no existía en las observaciones de la sonda Galileo en 2003 lo cual hizo conjeturar a los científicos que podría se el resultado de la eyección de material de Himalia por el impacto de S/2000J11 (como se llamaba entonces Día), pero finalmente se recuperó en observaciones realizadas en 2010 y 2011 (ver la circular del Minor Planet Center), y la U.A.I. se le dio el nombre definitivo de Día («la que pertenece a Zeus» en griego) en marzo de 2015 (ver aquí). Aún así, en varios documentos de organismos internacionales y de difusión de conocimientos sigue apareciendo erróneamente como un satélite desaparecido.